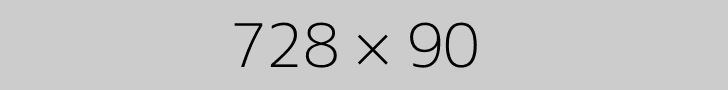En el ecosistema de la construcción de realidad no había algo más poderoso que la imponencia de su pantalla enorme, la magia de un haz de luz que transporta imágenes desde un pequeño punto en la pared posterior y termina pintando murales que se entrelazan a 24 cuadros por segundo.
La ilusión de movimiento hacía el resto. En realidad, esto último se podría decir que permanece igual y difícilmente cambie; salvo que la barrera de la comunicación extrasensorial se caiga, como alguna vez también evolucionamos al saber que la persistencia retiniana no se daba en la retina.
La cotidianeidad informativa tenía sus placebos en la palabra escrita y hablada: medios gráficos de distinto tipo y otro invento maravilloso, la radio. Sin embargo ninguno lograba equiparar el efecto que el cine tenía en aquellos que lo conocieron alguna vez.
En ese punto radica el principal avance de lo que vino después con la televisión. Si bien pasaron décadas hasta que los multimillonarios pudieran tener pantallas gigantes que igualmente no podían competir en calidad de imagen con el fílmico bañado de luz, era especialmente atractiva la posibilidad de tener acceso cotidiano y hogareño a las producciones audiovisuales.
Como era previsible, al mezclarse la imagen del cine con la inmediatez de la radio se produjo un entrecruzamiento de lenguajes narrativos al complementar sus adn. En el caso de la radio, no mucho más que contar con una fuente más de donde nutrirse de realidad, porque ficción ya tenía; pero la TV amplió sus horizontes con programas donde la cotidianeidad era tema central.
Servicios informativos propios del universo radial se sumaron a un formato que antes sólo mostraba noticias a través de resúmenes hechos en clave documental; mucho más asociado a la comunicación institucional / gubernamental que a otra cosa.
Sin embargo, la visión de que la TV competía con el cine no fue del todo acertada. Las cosas empeoraron cuando llegó el vhs (la cinta magnética en general configura un avance enorme que amerita ser tratado individualmente) y, con él, los videoclubes.
De repente la gente ya no estaba obligada ir al cine para ver su película favorita, ahora tenía la opción de asociarse a un local donde se la alquilaban en su correspondiente packaging y llevársela a casa por 24 horas. Tanto fue el perjuicio que se llegó a protocolizar que existiera una ventana de no menos de 90 días entre un estreno de cartelera y su posterior paso al formato doméstico. Para que la misma película pudiera ser pasada en televisión abierta se estipulaba el doble tiempo, unos 6 meses.
La digitalización produjo la última gran revolución en cuanto a las herramientas de producción audiovisual; hoy tenemos una computadora en el bolsillo que nos permite registrar lo que queramos sin necesidad de nada más.
La globalización definitiva impuesta por internet terminó de borrar los límites en cuanto a la producción de contenidos comunicacionales en general. No iba a pasar demasiado tiempo en que aparezcan plataformas que unen todo: grillas de programas de panel, algunos más especializados y segmentados que otros; además de una selección clásica de películas y series que dan paso a producciones propias que ya alcanzaron presupuestos que antes eran privativos de la gran industria Hollywoodense.
Cuando hablamos de plataformas de streaming tenemos que entender que nos estamos refiriendo a un almacén de ramos generales de entretenimiento audiovisual que tomó todo lo existente hasta hoy en la materia y te lo puso en el bolsillo.
Sin dudas el género que ha experimentado un auge muy notorio es el del documental. Ya sea en términos más clásicos o por medio de las Biopic, los tiempos de producción y la voracidad de la industria lo están estirando tanto que amenazan con borrar la frontera entre el registro histórico y el Reality Show.
Del mismo modo, los periodistas se disfrazan de influencers y viceversa; los discursos se vuelven mucho más desprovistos de complejos y los límites del buen gusto se vuelven absolutamente flexibles. Esto da una falsa imagen de libertad creativa, falta de límites editoriales e independencia.
En principio hay una realidad: hablemos de la plataforma de entretenimientos de la que hablemos, somos absolutamente dependientes de algo sobre lo que no tenemos ningún tipo de control y es el espacio en el que haremos público nuestro trabajo.
Faceboock, Instagram, TikToc, Twitch, Youtube o el que se les ocurra tiene políticas y reglas que les permiten hacer lo que quieran; desde levantarte un contenido, desmonetizar a aquellos pocos que llegaron a ver alguna moneda por su masividad o simplemente cancelando una cuenta.
Luego de una primera ola en la que crecieron como hongos algunas experiencias poco desarrolladas; quienes trabajamos en algunas ramas de la comunicación estamos explorando los nuevos caminos, los migrantes que crecimos en los medios convencionales tratamos de no perder el tren, al menos para que los nuestros sigan teniendo alguien que les hable como nosotros entendemos, y además nutrirnos de los nuevos talentos que afortunadamente están apareciendo. Y en ellos también hace la diferencia saber exprimir a quienes tienen experiencia para aportar.
El proyecto Territorio es nuestra forma de sumarnos, seria y responsablemente, a una ola que inevitablemente arrasará con todo lo conocido en materia de universos comunicacionales.
Sabemos que nos estamos metiendo en un universo donde coexisten música, poesía, arte, información valiosa, entretenimiento y también mucho ruido. Separar la interferencia es parte de lo que buscaremos hacer desde el portal Territorio.News y próximamente también esperando el nacimiento de Territorio.Divergente; un espacio que buscará contener la riquísima diversidad de estímulos sensoriales que se pueden producir.
208